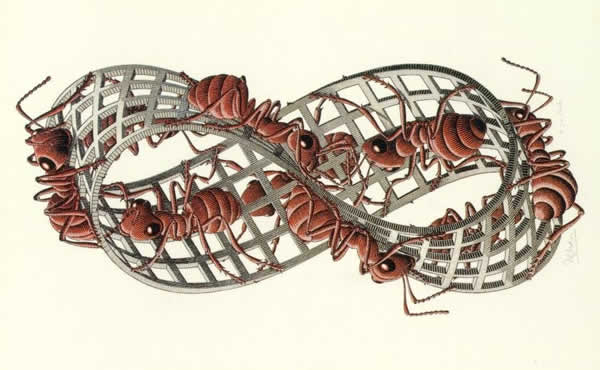1. LA MONEDA
Tan fácil como echar a rodar una moneda encima de un mapa.
Cuando lo tienes todo perdido, cuando las ilusiones ya forman parte de un inventario, cuando descubres que tu vida ha sido la anodina crónica de un fracaso anunciado, y lo descubres en los ojos de alguien a quien amas...
...cuando en esos ojos adviertes que ya no eres amado y que ella ahora es la esposa de nadie; cuando a partir de eso se te revela que tú, sí, tú, eres don nadie, porque nada te queda para creer en la vida, porque ya nada tienes por lo que creer en la vida...
...y cuando eres tan cobarde como para no poder prescindir de esa vida, la solución es sencilla y tan fácil como echar a rodar una moneda por encima de un mapa. Y empezar a hacer la maleta antes de que se detenga. Empacar lo imprescindible, llevar contigo lo elementalmente necesario para empezar de nuevo y abandonar todo lo que huela a recuerdo.
Claro que todo huele a recuerdo cuando los ejércitos del olvido aún ni han tomado posiciones. Pero es posible que aún, escondido tras ese olor, todavía nuevo, aún virgen, sobreviva el fantasma de algún proyecto, el fantasma del fantasma de algo que siempre quisiste hacer y que tal vez todavía, si lo intentas —y quieres intentarlo—, puedes probar. Tal vez lo consigas antes de morir, si es que ya no has muerto.
Cuando el amor se acaba en una de las dos orillas, cuando esa goma elástica que sujetan dos infelices te acaba golpeando en la nariz, morirse no es lo común. Por mucho que te lamentes sólo es un golpe. Y la vida sigue rodando, como la moneda, dando vueltas sobre el mapa. Al final se detendrá sobre un punto y allí es a donde irás. Porque la vida sí que no deja de dar vueltas, porque la vida no es una moneda de cambio, pero la tuya necesita de un cambio. Radical. Has eludido controlar tu destino, ya no crees que nada esté escrito ni piensas que tú lo debas escribir. De acuerdo, amigo, la vida y el amor te han golpeado, pero no vas a llorar, no vas a pensarlo dos veces sino que, de ahora en adelante, vas a ser un juguete del azar y tu destino va a depender del movimiento de una moneda. No tanto de si sale cara o cruz como del lugar donde cae sobre el mapa. Esa será la ciudad a donde irás a cumplir tu último sueño, y eso lo decides ahora, precisamente el día en que tú mismo, doctor nada cualificado, andas firmando el certificado de defunción de todos tus sueños con la abatida intención de inscribirlo en el registro de últimas voluntades. Borrón y cuenta nueva.
Cuando la viste venir con aquella gabardina en el hombro y la flor en el pelo lo supiste. Su sonrisa parecía la de siempre, pero esta vez estaba llena de cualquier cosa menos de ti, de cualquiera menos de ti. No tuviste que preguntar ni ella tuvo que decirte nada. Apenas se te escapó un nombre de los labios:
—Alberto.
Ella simplemente asintió. Y en aquel gesto de su cabeza, con el pelo mojado y los ojos tan brillantes, te convenciste de que nunca más podrías disponer de aquella belleza. Inmediatamente pensaste en irte, en no reclamar nada, en huir. Como un fugaz destello pasó por tu mente el convencimiento de que, a lo largo de tu vida, no habías hecho otra cosa más que huir de las cosas, de las responsabilidades y de los sitios, pero no era el momento de acusaciones ni lamentos. Demasiado tarde para cambiar. Seguirías huyendo. Harías la maleta y después tú también le dedicarías tu sonrisa de siempre, esa sonrisa que, sí, todavía la contenía a ella. ¿Por cuánto tiempo? ¿Importaba eso acaso? No te ibas a quedar junto a alguien que no te amara, y no te ibas a quedar ni un minuto más.
Siempre defendiste que cuando el amor termina poco importa quién vence y quién pierde, quién es y quién no es perjudicado. El hecho es que la unidad se rompe, el edificio se desmorona y todo el tiempo que uno se quede a contemplar eso o a tratar de recoger o recomponer los cascotes es tiempo perdido. Lo que hay que hacer es irse. Irse en busca de lo que aún quede de uno, personal e intransferible, a la busca de la identidad anterior, pero en absoluto en busca del tiempo perdido. El tiempo no vale para ninguna otra cosa más: nunca lo recuperas, siempre se pierde.
Y tú no ibas a perder allí más tiempo que el imprescindible en hacer la maleta. Te irías lejos y, tal vez, sólo tal vez, cuando pasaran unos días, empezarías a escribir la novela. Una vez dijiste que eras un tipo con una novela dentro y ella de la sonrisa pasó a la carcajada.
—Si no una novela, lo que sí tienes es mucho cuento.
Mucho cuento... Pues ahora te ibas a ir y no le ibas a contar dónde. Porque ni tú lo sabías. Escapaste con tu habitual y enervante parsimonia escaleras arriba y viste el mapa abierto sobre el escritorio. Al vaciar los bolsillos se te quedó en la mano aquella moneda de un céntimo. ¿Habría todavía en los ojos de ella al menos un céntimo de amor? No te ibas a parar a comprobarlo. Ni a comprarlo. Tú por un céntimo no te arrodillabas. Ni tampoco ibas a tirar un euro al lado como excusa. Casa, hijos, propiedades... No, tampoco te ibas a arrodillar por eso.
Y ahora gira la moneda sobre el mapa mientras un hombre hace la maleta intentando dejar fuera de ella todo lo que huela a pasado. Pero todo huele a pasado cuando el futuro planea sobre uno como un buitre. En cualquier caso, vete si te tienes que ir, vete cuanto antes. Si tienes que morir que sea lejos y si el futuro solo aparece para picotear con avaricia la carne y la piel que aún queda sobre los huesos de tu alma, alíviale el espectáculo a todos los que aún te aprecian. Cierra la maleta, ponte el abrigo negro y luego acércate a la mesa para ver a adónde irás, para comprobar en qué maldito lugar del mapa se ha detenido la moneda.
2. LA MALETA
Al volver del cementerio he tenido que encender la chimenea porque el frío me rondaba los huesos. Lo normal, a estas alturas del calendario, es que la calefacción lleve funcionando un mes pero este otoño ha sido diferente, extrañamente templado y poco lluvioso. No se ha cumplido el habitual “Por los Santos, nieve en los altos”, aún no hemos visto la nieve. En el cementerio, a falta de otras noticias, todo el mundo hablaba de lo mismo. El último Uno de Noviembre sin nieve que se recuerda en la zona fue el de hace veinticinco años.
A pesar de todo, a pesar del aire quieto y de un sol que asomaba a ratos, me he quedado fría. Las botas de suela de goma no han bastado para aislarme de la humedad de la tierra, que ha escalado poco a poco, a lo largo de mis piernas, hasta alcanzarme la cintura. Cuando he notado el estremecimiento del frío en el estómago me he despedido de Antonio.
Le he llevado unas flores. También llevé un frasco con agua y jabón para limpiar la losa y limpiametales para las letras doradas. Cuando acabé de sacarles brillo parecían de oro. Puse las flores sobre la lápida, saqué el rosario que me regaló y recé un Padrenuestro, diez Avemarías, un Gloria. Todo un Misterio. No rezaba un Rosario desde que dejé el colegio pero en aquel momento, rodeada de vecinos que visitaban a sus difuntos, me pareció lo más adecuado. No me fui entonces. Con la mirada fija en el mármol negro, seguí pasando las cuentas aunque ya no rezara. Solo repetía en mi cabeza, como si fuera la Letanía de Nuestra Señora, “Antonio, te echo de menos; Antonio, te echo de menos”, una especie de jaculatoria agnóstica. Me acordé de Agar, la profesora de yoga del Centro Cívico, que decía que, en el fondo, un Avemaría y un mantra vienen a ser la misma cosa.
R.I.P.
ANTONIO RODRÍGUEZ MORALES
*19- IV-1934 +24-VI-2006
Setenta y dos años. No es mala edad para morirse. Si Antonio hubiera nacido veinte años más tarde lo nuestro no habría sido lo que fue sino algo completamente diferente. Pero parece que mi sino es no estar nunca en el lugar ni en el tiempo adecuados. Porque Antonio ha sido el último de una serie que comenzó, en los tiempos del colegio, con Andrés; que continuó, ya en la Universidad, con Ramón y luego con Chema y que culminó, hace dos años, con Él. Después de tantos desencuentros empiezo a preguntarme si no seré yo la pieza defectuosa de este rompecabezas, si no será que me tocó el dibujante torpe y mis perfiles están tan mal diseñados que no encajan con nada ni con nadie.
El médico, con la delicadeza habitual en los de su profesión, me lo dijo sin anestesia ni nada (y eso a pesar de que era compañero de carrera de mi hermano y yo, por tanto, una paciente a la que se trata con otra consideración):
—Hay que quitarlo, puede ser maligno.
Cuando un médico dice “puede ser maligno” el paciente no piensa en el “puede ser” sino en el “maligno”. A continuación, como un río desbordado, incontenible en su ímpetu, todas las probabilidades (sobre todo las menos optimistas) derivadas de la malignidad se expanden por la llanura seca e indefensa del futuro: quirófano, postoperatorio, quimioterapia (seguro), radioterapia (con un poco de mala suerte), revisiones, pruebas molestas cuando no dolorosas (pero siempre inquietantes), unos años de tregua (tal vez) pero (lo más seguro) la Muerte, afilando su guadaña y sonriendo macabra, a la vuelta de pocos años. Parecía tan alejada, tan ajena a nuestra vida, que se diría que nunca nos iba a rozar. Sin embargo, ahí estaba, acechando en una esquina, en cualquier esquina, justo cuando menos se la esperaba.
¿Hace falta decir que, en momentos así, cuando todo se viene abajo, lo que un paciente necesita es algo a lo que agarrarse, algo que le sirva de apoyo para hacer frente a todo lo que se le avecina y que, al mismo tiempo, no le deje borrar de sus expectativas la probabilidad de que todo vaya bien? ¿Hace falta decirlo?
Al parecer sí. Al parecer, hay gente que no lo sabe. Él, por supuesto, no lo sabía. Él se derrumbó con la noticia. Empezó desmayándose (casi) en la consulta de ginecólogo de modo que el médico y la enfermera tuvieron que abandonarme, con mi cara de puñetazo recién encajado, y precipitarse a socorrerle; continuó con una actitud hostil hacia mí, como si aquel incidente, aquel diagnóstico, aquel obstáculo, fueran algo que yo hubiera tramado con el único fin de fastidiarle, de romper su perfecta vida organizada, y terminó con un magistral ejercicio de autocompasión gracias al cual consiguió que todo el mundo estuviera pendiente de lo espantosamente mal que estaba Él por “lo de Eva”, que todo el mundo corriera a interesarse por su estado de ánimo, le consolara y le animara, y que nadie (con excepción de mi hermano) cayera en la cuenta de que era yo la principal afectada, yo la que tenía la vida pendiente del resultado de una biopsia.
Era, desde luego, el peor momento para sentirse sola pero Él lo consiguió. Consiguió que me sintiera más sola que nunca. No me hundí entonces. Aguanté la espera y las pruebas preoperatorias con la mente en blanco, dispuesta a no pensar en nada, ni para bien ni para mal, hasta que la biopsia me dijera qué iba a pasar, cómo iba a ser mi vida a partir de entonces. Él pasó todo ese tiempo parapetado tras un silencio que parecía rencoroso, esquivando constantemente mi presencia y evitando cualquier situación en la que pudiera surgir una conversación sobre el tema; al verle así, yo me preguntaba qué clase de persona era aquel hombre con el que llevaba diez años viviendo, qué clase de fluido inmaduro y egoísta le corría por las venas y qué clase de idiota era yo, que no me había dado cuenta antes. Aguanté casi un mes, día tras día, no solo la angustia de la incertidumbre sino la tristeza de la mayor de las decepciones. No sólo mi futuro era incierto y, probablemente, breve: además, el hombre del que estaba enamorada, el amor de mi vida, la nave en la que pensaba navegar hasta llegar al último puerto, había resultado un perfecto timo, un completo imbécil.
“Tranquila, es benigno”, fue lo primero que oí al despertar de la anestesia. El médico tenía la voz alegre, le vi sonreír entre las nieblas de la semiinconsciencia y noté sus palmadas animosas en el hombro, en el brazo. “No ha hecho falta quitar nada pero, eso sí, te quedará una pequeña cicatriz”
“¿Qué te pasa?”, me decían amigos y familiares, “parece que no te alegra la noticia” y, a continuación, se iban a felicitarle a Él, a alegrarse con Él, pobre, que tanto había sufrido y tan mal lo había pasado con “lo mío”.
No volví a hablarle. No, al menos, de algo que no fuera estrictamente necesario. No dejé de decir las cuatro o cinco frases imprescindibles para lubricar el engranaje de una convivencia pero no volví a decir nada que pudiera indicar que esa convivencia fuera algo más que compartir una vivienda. Nunca fui brusca ni descortés, nunca dije nada que pudiera indicar enfado. No estaba enfadada. Simplemente, estaba sola con mi decepción, con la desilusión de haber pasado diez años junto a un perfecto desconocido que me había abandonado justo cuando más le necesitaba. ¿Qué podía esperar de Él a partir de aquel momento?
El tiempo cerró la incisión de mi pecho y empezó a difuminar la cicatriz mientras el silencio y la soledad me ayudaban a poner apósitos en las heridas de mi alma que (ésas no) no acababan de cerrarse.
Así llegó el día, después de varios meses, en que envié mi curriculum y mi solicitud, y la noche, semanas más tarde, en que le esperé con las maletas hechas y una despedida que no admitía réplica. Lo más gracioso del asunto es que Él, (¡Él!), no entendía nada, no se explicaba qué había pasado.
—Si no eres capaz de comprender por qué me voy... está claro que no mereces que me quede.
Tampoco me hundí al marcharme de casa, al cerrar aquella puerta tras la que quedaba lo que hasta entonces había sido mi vida. Aquella misma noche tomé un tren que llevaba a Genuina y, al día siguiente, un taxi me trajo a Priden.
Fue este lugar pero podía haber sido cualquier otro. Cuando lo que se pretende es olvidar, el único requisito que ha de cumplir el punto de destino es que esté lo bastante lejos como para que las probabilidades de encontrar a alguien conocido tiendan a cero. Cuando el recuerdo se comporta como un tirano implacable, empeñado en mostrar cada minuto su cara más amarga, lo único importante es encontrar un sitio donde nada, o casi nada, pueda convocarlo. Entonces todo resulta más sencillo.
O no pero, al menos, hay que intentarlo.
Porque no es nada fácil desnudarse, despojarse de todo aquello que significa pasado. La ciudad, la casa, las sábanas, las fotos de la mesilla de noche pueden abandonarse, dejarse atrás al cerrar una puerta que nunca volverás a abrir; el colgante de jade, el fular de seda, el llavero de plata pueden no tener sitio en la maleta y acabar en un paquete postal que enviarás a tu sobrina pero... ¿cómo puedes deshacerte de ti misma? ¿Cómo desembarazarse de la carga más pesada, la que no puede dejarse en la casa abandonada ni regalar a la sobrina favorita? ¿Cómo borrar todo lo que una mente ha sido capaz de guardar durante tantos años? Mi mente es el perfecto baúl de los recuerdos, tan amplia que le cabe todo, desde la crónica del viaje a Grecia, pasando por el bar en el que nos tomamos el primer café, hasta el trazo más fino de las arrugas de sus ojos, de los ojos de todos ellos pero, sobre todo, de los ojos de Él. He decidido llamarlo así, Él, con una rotunda mayúscula que significa que, si bien no fue el único, sí pensé que sería el último.
Un buen día, en uno de los muchos puertos que se abren al mar de la vida, encuentras la nave perfecta. Es grande, sólida, de altos mástiles y extensas velas. Parece que lleva esperándote toda la vida y que solo le hacías falta tú para zarpar. Es tan hermosa, la ves tan resistente, que decides realizar en ella la travesía más importante, esa travesía que conduce, a través de tormentas, huracanes, averías y corrientes, a la última parada, al último amarre. Estás tan segura de tu elección que te embarcas sin dudar un instante, sin confirmar que, realmente, su armazón es tan sólido como parece. Y todo va bien durante algún tiempo, bastante tiempo. Alguna vía de agua, algún desperfecto en las velas, algún cabo mal sujetado... nada que no pueda solucionarse sobre la marcha. Y también de pronto, al cabo de ese tiempo, te das cuenta de que el barco no es tan fuerte como creíste. Su fragilidad se pone de manifiesto en el momento más duro, cuando se supone que tenía que soportar sin daños los más fuertes golpes de mar, la peor galerna. Y entonces, antes de que se venga a pique (o, tal vez, porque se está yendo a pique) hay que desembarcar a toda prisa en el primer puerto, hacer la maleta con las pocas cosas que son realmente imprescindibles y partir de nuevo, sola una vez más, ahora con rumbo desconocido, porque no hay punto de destino en este billete, no sabes a ciencia cierta a dónde te diriges, no tienes ni idea de a dónde vas porque te limitaste a solicitar una interinidad en un lugar cuyo nombre no has oído nunca, tan pequeño y tan escondido entre las montañas que has tenido que buscarlo con lupa en el mapa.